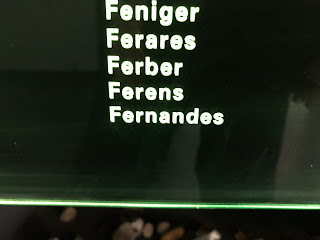|
| Mi padre. Toledo. Otoño de 2014. Foto: FF |
Mi padre me tomó del brazo y me dijo que acababa de acordarse de que
aquella madrugada había tenido un sueño francamente curioso: en él, añadió, yo le confesaba
que era judío. El carácter en cierto modo ritual del viaje con que celebrábamos
su llegada a los ochenta años, lo inusitado del sueño, la belleza y solemnidad
del gran templo toledano, todo ayudó a que el comentario se me grabara con un
matiz entrañable y agradable.
Siempre
oí decir, entre los miembros más avispados de la sociedad de emigrantes
asturianos entre quienes fui criado (Pepe Luis, Manolo Viejo, etc.), que
Cabrales, aquel lugar del norte de España de donde nuestras familias provenían,
una comarca por entonces extraviada en las montañas más inaccesibles e
inhóspitas, había servido de refugio a no pocas familias que decidieron no
abandonar la Península cuando los judíos fueron expulsados de España a finales del siglo
XV. No sé hasta dónde esa afirmación cuente con el beneplácito de los
historiadores, pero el aspecto de los más ancianos de esos
pueblos, hombres de maneras severas y miradas melancólicas, apéndices nasales considerables, orejas y manos rotundas, y todos aquellos apellidos como Rojo o Bueno, Blanco
o Viejo, me hicieron siempre encontrar sugerente la idea.
En junio del año pasado, cuando estuve en Ámsterdam para celebrar yo a mi vez mi
llegada a los 54, me impresionó la huella judía en aquella ciudad.
Como
es bien sabido, a diferencia del estratégico puerto de Rotterdam, que fue
bombardeado por los nazis, la ciudad donde Rembrandt pintó hasta su muerte sobrevivió a la guerra una vez que la comunidad judía fue desgarrada y
entregada a la aniquilación. A unos metros tan sólo de la casa del gran pintor
del siglo XVII se advierte la diferencia del barrio judío, cuyas casas,
ya que estaban abandonadas, fueron desmontadas para servirse de sus materiales en
los meses invernales de la guerra.
La arquitectura de la ciudad es bastante
uniforme precisamente salvo en esa zona, en donde muchas casas fueron levantadas
de nuevo con métodos y materiales ya del siglo XX, y su aspecto produce en quienes las contemplan una
extraña sensación de contraste.
 |
| La gran sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Junio de 2018. Foto: FF |
 |
| Foto: Lola G. Zapico |
El de Ámsterdam es el más conmovedor de cuantos
he conocido. Quienes idearon la manera de preservarlo tomaron la decisión de
conservar algunas paredes del fondo del pequeño edificio, pero sin techo, al aire libre. El efecto es
de una sobria pero violenta desolación conforme a los crímenes que fueron
cometidos en él. Nada más elocuente de las atrocidades que se perpetraron en
ese foro que el vacío a cielo abierto, que cae como una losa sobre lo que
alguna vez fue el escenario y el patio de butacas, y que repercute agresivamente
en quienes lo visitan.
Antes de entrar a lo que fue propiamente el foro, o de salir, más bien, al aire libre, visité el modesto pero terrible museo que ilustra lo que ocurrió en esa ciudad y en ese teatro, el cual se despliega en la planta superior del edificio. En el nivel de entrada, a la izquierda según se entra de la calle, hay unas grandes placas verticales en donde están inscritos, contra fondo negro, los apellidos de los hombres y las mujeres judíos que fueron desaparecidos en la ciudad y más tarde asesinados durante el trágico lustro que va de 1940 a 1945. Entre los cientos de nombres consignados allí, encontré el de una familia, supongo que de origen portugués, apellidada "Fernandes".
Antes de entrar a lo que fue propiamente el foro, o de salir, más bien, al aire libre, visité el modesto pero terrible museo que ilustra lo que ocurrió en esa ciudad y en ese teatro, el cual se despliega en la planta superior del edificio. En el nivel de entrada, a la izquierda según se entra de la calle, hay unas grandes placas verticales en donde están inscritos, contra fondo negro, los apellidos de los hombres y las mujeres judíos que fueron desaparecidos en la ciudad y más tarde asesinados durante el trágico lustro que va de 1940 a 1945. Entre los cientos de nombres consignados allí, encontré el de una familia, supongo que de origen portugués, apellidada "Fernandes".
El
único poema de Oscuro escarabajo que
no fue escrito entre 2015 y 2016 se llama “La buena memoria”. Lo redacté unos
quince años antes, en 2001, en un bar a cielo abierto una tarde dominical durante
un descanso en el camino en un viaje por algunas ciudades españolas (Bilbao,
San Sebastián, Santander, Gijón) en compañía de mi amigo Fernando Rodríguez
Guerra.
Su tema es aquello que produce en nosotros, con el paso de los días, ese género de viaje ambicioso, de varias ciudades en pocos días, que emprendemos los latinoamericanos en Europa. Con el paso de los días y las ciudades ya no sabemos con exactitud en dónde vimos aquella plaza, en cuál sitio exactamente estaban aquel pozo o esa fuente. Al final, todo ello queda extraviado y confundido en nosotros y acaba componiendo en nuestro interior una apretada ciudad en donde hay callejas que se curvan en tanto avanzan, casas que se amontonan unas contra las otras, esquinas que han dejado de serlo, todo lo cual, en conjunto, termina por dibujar un mapa caprichoso parecido al de esas fascinantes juderías españolas como la de Córdoba o la de Toledo. De eso se trata el poema: uno perderá los detalles de la localización de los sitios que visita, pero esos lugares tienen adentro de nosotros una réplica en donde todo conserva un aire, si bien distorsionado, perfectamente legítimo, como en un sueño.
Su tema es aquello que produce en nosotros, con el paso de los días, ese género de viaje ambicioso, de varias ciudades en pocos días, que emprendemos los latinoamericanos en Europa. Con el paso de los días y las ciudades ya no sabemos con exactitud en dónde vimos aquella plaza, en cuál sitio exactamente estaban aquel pozo o esa fuente. Al final, todo ello queda extraviado y confundido en nosotros y acaba componiendo en nuestro interior una apretada ciudad en donde hay callejas que se curvan en tanto avanzan, casas que se amontonan unas contra las otras, esquinas que han dejado de serlo, todo lo cual, en conjunto, termina por dibujar un mapa caprichoso parecido al de esas fascinantes juderías españolas como la de Córdoba o la de Toledo. De eso se trata el poema: uno perderá los detalles de la localización de los sitios que visita, pero esos lugares tienen adentro de nosotros una réplica en donde todo conserva un aire, si bien distorsionado, perfectamente legítimo, como en un sueño.
 |
| Sergio Vela dirige una lectura de la Medea de Heiner Müller. Febrero de 2018. Foto: FF |
Lo dediqué
a mi memorioso amigo Sergio Vela, apasionado conocedor de la cultura judía, con
quien pronto celebraré cuarenta años de amistad sin interrupciones y a quien me
unen todo género de evocaciones y recuerdos. Nunca había publicado el poema; cuando armé Palinodia del rojo,
en 2010, me pareció que no tenía nada que ver con ninguno de los otros textos
de ese libro. Contrariamente a eso, en el momento en que estuvo listo Oscuro escarabajo sentí que en sus páginas había, finalmente, un lugar para él. Lo reproduzco a continuación para que lo
conozcan quienes se asoman a esta página en línea.
La buena memoria
A Sergio Vela
En unos días habré recolocado
esta plaza con torre,
esa fuente
al final del acueducto, el pozo sin brocal
de aquella bocacalle
en un espacio ajeno a ésta
en un espacio ajeno a ésta
y otras calles.
Para entonces
ya no podré decir
en qué ciudad ni cuándo exactamente
estaban,
si fue en ésta, o aquélla, al mediodía,
o una noche con luna,
si en un rincón del casco antiguo
o en el centro de aquella ciudadela
al lado de la ría.
Mucho menos podré decir entonces
si quedarán fincados e infinitos,
para siempre inmutables
y en su sitio,
y en su sitio,
incesante
aquella plaza con torre,
persistentes las aguas
de la fuente, detenido en alguna bocacalle
el pozo sin brocal.
Pero en otra ciudad
que poco o nada se parece a alguna
que poco o nada se parece a alguna
de éstas,
en la que todo cambia
y nunca encuentro nada
(ni el pozo ni la fuente ni la plaza),
allí estarán,
allí estarán,
en una u otra esquina
–en esta calle o la otra, al lado de mercado
–en esta calle o la otra, al lado de mercado
o de la sinagoga,
de mi íntima y segura
judería.
judería.
___________________
La foto que abre este post fue tomada en junio del año pasado en el interior del Hollandsche Schouwburg de la ciudad de Ámsterdam. Es de Lola G. Zapico.
Más
sobre Oscuro escarabajo en este blog:
Un poema, seguido de una entrevista, https://bit.ly/2V2lttd
La edición, https://bit.ly/2EKrpCL