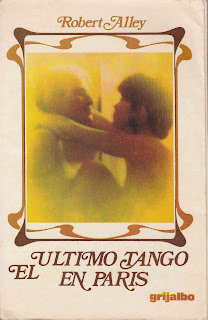Como esta semana tuve que precisar la fecha en que vi por única vez al poeta Jaime Sabines, me eché un clavado en la caja en la que conservo las agendas de las últimas dos décadas. El viaje a través de las que deberían de aproximarse a la fecha que me interesaba, y luego (metidos ya en ello) de todas las demás, cuyas páginas invariablemente aparecen repletas de todo tipo de anotaciones, me ha deparado el hallazgo de los documentos que conforman este post.
Primero pensé que la visita a Sabines había sido en algún momento de 1995, cuando me hice más o menos cercano de alguien más o menos cercano a él, por lo que revisé las agendas a partir de ese año y hasta 1997. Sin embargo uno de los dos amigos que estuvieron conmigo aquella mañana en la casa del poeta (el otro murió hace no mucho), me hizo ver que la visita forzosamente debió de ocurrir antes, por lo que retrocedí y consulté también la agenda de 1994.
Al hojearlas —con prisa primero y después, en cuanto sentí que me acercaba a la fecha de mi búsqueda, con alguna parsimonia—, fueron saltando papeles de todos los tamaños y géneros, que se conservaron entre sus páginas, o pegadas a ellas con clips o cintas adhesivas: notas, tarjetas de presentación, recortes de revistas y periódicos, cartas, recibos, folletos… Véase, por ejemplo, la imagen arriba de estas líneas, tomada de la agenda de 1989: se trata de una tarjeta con el membrete de Artes de México en la que el poeta y editor Roberto Tejada me escribe los datos de Gonzalo Rojas en la ciudad de Berlín. Comparto con los lectores de este blog algunos de mis preferidos.
El billete de lotería con la imagen de Octavio Paz
Ya se me había olvidado que Paz estuvo en un billete de lotería: fue para el sorteo del martes 16 de febrero de 1993. El documento me estaba esperando en las páginas de la agenda de ese año.
Fiel a su costumbre, el fúnebre discurso oficial de los mexicanos llama a nuestro poeta, en el pie de foto, “Sr. Octavio Paz Lozano”, igual que hace poco vimos al popular defensa del Cruz Azul de los años setenta y ochenta, Nacho Flores, asesinado de 27 tiros en la carretera a Cuernavaca, transformado con insistencia por la prensa en el irreconocible “Juan Ignacio Flores Ocaranza”, exactamente como nadie lo había llamado nunca. ¿Qué habrá dicho Paz cuando se vio en este billete, él que tanto se quejó de haber sido quemado en efigie en la vía pública?
La ficha de pago de mi plática prematrimonial
Dios sabe que si recupero este documento es con ternura y agradecimiento, como todo lo ligado a mi fracasado intento matrimonial de finales de 1995. Agradecimiento y ternura, quiero decir, por fracasado pero sobre todo por intento. Todo lo que hay que hacer para conseguir la bendición matrimonial eclesiástica (trámites, papeleos, etc.) quizás sea poco si ayuda a que se desvanezca en nosotros la quimérica pretensión de la comunión cotidiana de las almas. La plática, que no llegó a verificarse porque mi futura mujer y yo nos peleamos para siempre unas semanas antes de la boda, iba a tener como escenario una iglesia del sur de la ciudad que ya no recuerdo bien dónde quedó.
El plano del metro de quién sabe dónde
Ignoro (y decido no investigar) a qué moderna metrópolis del lejano oriente corresponde este hermoso plano de metro que cayó en mis manos quién sabe cómo y que guardé entre las páginas de una de las semanas de febrero de la agenda de 1995.
Florencia, que lo ve un segundo sobre mi escritorio, dictamina de inmediato que se trata de Tokio. Hoy que todo se sabe y averigua, me gusta mantener en duda a qué lugares concretos, si bien acaso mayormente subterráneos, pertenecen esos signos entrelazados con algo que se parece a la neurosis y la necesidad.
Los noticia del nacimiento de Nuestro Señor
Hacia finales de los años ochenta tuve un par de costumbres que luego deseché. La primera era la lectura del periódico Excélsior, que llegó a casa de mis abuelos desde que tengo memoria y hasta mediados de los años noventa.
Octogenaria y todo, mi abuela, que se llamaba Fernanda como bien saben los lectores de Siglo en la brisa, fue una mujer con los pies siempre bien plantados en su época: un día le pidió a mi padre que la borrara de semejante remedo de periódico para suscribirse al Reforma, en su opinión más moderno y atractivo. La otra costumbre, desde luego que mucho más fugaz y menos fea, era recortar de cuando en cuando pedazos de periódico y pegarlos en las páginas de mis agendas, como en este ejemplo que copio de la correspondiente a 1989: un encabezado de la sección de sociales que anuncia, como si fuera una noticia de la víspera, el nacimiento de Jesucristo.
La cita de Norma Clay
Algunos domingos cruzo la ciudad para comer con mi querida amiga Norma Clay, en su bellísima casa en el corazón del viejo pueblo de Tlalpan —en la que viví algunos encuentros inolvidables en mi juventud—.
La conversación, la cocina y los amigos frecuentemente músicos de esta sabia y entrañable filipina avecinada en México desde los años setenta, hacen de mi visita una suerte de ritual que me llena de alegría y serenidad. Una tarde de sobremesa, no recuerdo a cuento de qué, Norma me dijo de memoria estos hermosos versos en inglés del poeta persa Omar Jayam, que no pude sino copiar y conservar. Estaban en la agenda de 2010.
La ficha de Life is sweet
Esta ficha, arrancada de una publicación que no sé reconocer, y que estaba entre las páginas de la agenda de 1993, pertenece a la primera película que vi de Mike Leigh. La austeridad, la ironía a veces amarga y el sentido del humor del conocido cineasta británico hicieron que me volviera su inmediato admirador.
Luego vi algunas otras películas suyas que me gustaron mucho, entre ellas Secrets and lies y Happy-Go-Lucky, pero mi preferida sigue siento ésta, quizás porque conserva el sabor del descubrimiento. Nunca he podido quitarme de la cabeza la imagen de la pelirroja anoréxica, hija del matrimonio disfuncional a que apunta irónicamente el título, que exige a su azorado amante, pero no de manera gozosa sino ofuscada y hasta sufriente, que le pase la lengua por los pequeños pechos embadurnados de chocolate.
La hoja rota con el logotipo de Viceversa
Como ésta y otras afines de la revista Milenio hay muchos ejemplos en las agendas que van entre 1990 y el año 2000. Escojo ésta, rota de arriba abajo y anotada por el reverso.
La tarjeta de La Taberna del Patrón
La imagen del bar español, de planta en círculo, con el perímetro subrayado en el techo con jamones colgando, está ligada a mi recuerdo de los primeros años de Viceversa, que tuvo sus primeras oficinas a unos pocos metros hacia Xola, en Insurgentes Sur número 600. Lástima que luego sus propietarios modificaran su apariencia para convertirlo en un restaurante sin ninguna personalidad. No he vuelto a comer unos chiles rellenos de mariscos ni unos pulpos a la gallega como los de ese lugar, cuya tarjeta estaba en la agenda de 1996, sin duda por la sazón que les daba la intensa vida de la revista.
Creo que La Taberna del Patrón, que no es sino la versión informal del vecino Lar Gallego, pervive en la esquina de Romero de Terreros e Insurgentes. En la televisión de su local sin gente, en la noche fantasmal de la ciudad de México, mi amigo Fernando Rodríguez Guerra y yo seguimos la transmisión que dio cuenta de la muerte de Luis Donaldo Colosio, aquel escalofriante 23 de marzo de 1994.
__________________________
Más historias de objetos en este blog:
“Postales”, http://bit.ly/oQ5hVa
“Refrigerador”, http://bit.ly/irv0oK
“Cosas que se van”, http://bit.ly/hh6mG9
“Viaje alrededor de mi escritorio”, http://bit.ly/dWllU5