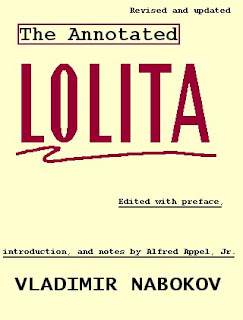A la entrada misma de la exposición del pintor Miguel
Cabrera, en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepozotlán, que visité en noviembre del año pasado, me di de bruces con una hermosa imagen de San José. Fue mi tercer
encuentro con la imagen del padre de Jesús en sólo un par de meses.
El primero de esos encuentros me lo guardaré para contarlo en mejor ocasión. El segundo había ocurrido la víspera; en cuanto me vi delante del óleo, recordé la bellísima página leída unas horas antes en el Libro de la vida de Santa Teresa. Leída, digo, y digo mal: como por esos días andaba con la cabeza excesivamente latosa, y me dolía un día sí y otro también, busqué una grabación en línea de ese libro y fue así que pude conocerlo por vez primera a detalle (la liga, al calce). Eso por el lado de San José.
El primero de esos encuentros me lo guardaré para contarlo en mejor ocasión. El segundo había ocurrido la víspera; en cuanto me vi delante del óleo, recordé la bellísima página leída unas horas antes en el Libro de la vida de Santa Teresa. Leída, digo, y digo mal: como por esos días andaba con la cabeza excesivamente latosa, y me dolía un día sí y otro también, busqué una grabación en línea de ese libro y fue así que pude conocerlo por vez primera a detalle (la liga, al calce). Eso por el lado de San José.
Por el lado de Santa Teresa hubo algo más: unas dos semanas después de mi viaje a
Tepozotlán, cuando estuve en la última Feria del Libro de Guadalajara,
visité por vez primera el Instituto Clavijero, una de las casas que diseñó y
construyó Luis Barragán en su ciudad natal. La exposición que vi, y
que fue pensada para coincidir con las fechas de la fiesta librera, me llevó nuevamente a las playas teresianas: en las paredes todas de la fantástica casa
González Luna, como también se le conoce, se inscribió el libro
entero de Las moradas del alma, del
que por lo visto era lector el arquitecto tapatío. Mi amiga Martirene Alcántara me retrató de esta guisa en aquella ocasión:
Todo ello de golpe, como se va viendo –si bien administrado debidamente al menos en tres dosis de coincidencia y azar–, es lo que ha confluido en mí para armar este pequeño post. Lo que a continuación leerán los amigos de Siglo en la brisa no es otra cosa que el fragmento del capítulo quinto del Libro de la vida, en que la santa de Ávila se refiere, en su inconfundible estilo suelto, vivo, espontáneo, insuperable, a su devoción por San José.
Todo ello de golpe, como se va viendo –si bien administrado debidamente al menos en tres dosis de coincidencia y azar–, es lo que ha confluido en mí para armar este pequeño post. Lo que a continuación leerán los amigos de Siglo en la brisa no es otra cosa que el fragmento del capítulo quinto del Libro de la vida, en que la santa de Ávila se refiere, en su inconfundible estilo suelto, vivo, espontáneo, insuperable, a su devoción por San José.
Santa Teresa se refiere a San José
por Santa Teresa de Jesús
Trata de lo mucho que
debió al Señor en darle conformidad con tan grandes trabajos, y cómo tomó por
medianero y abogado al glorioso San José, y lo mucho que le aprovechó.
[...]
5. Pues como me vi tan
tullida y en tan poca edad y cuál me habían parado los médicos de la tierra,
determiné acudir a los del cielo para que me sanasen; que todavía deseaba la
salud, aunque con mucha alegría lo llevaba, y pensaba algunas veces que, si
estando buena me había de condenar, que mejor estaba así; mas todavía pensaba
que serviría mucho más a Dios con la salud. Este es nuestro engaño, no nos
dejar del todo a lo que el Señor hace, que sabe mejor lo que nos
conviene.
6. Comencé a
hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones, que nunca fui
amiga de otras devociones que hacen algunas personas, en especial mujeres, con
ceremonias que yo no podía sufrir y a ellas les hacía devoción; después se ha
dado a entender no convenían, que eran supersticiosas. Y tomé por abogado y
señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta
necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma este padre y señor
mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora
haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado Santo,
de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma; que a otros
santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este
glorioso Santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor
darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra -que como tenía el
nombre de padre, siendo ayo, le podía mandar-, así en el cielo hace cuanto le
pide. Esto han visto otras algunas personas, a quien yo decía se encomendasen a
él, también por experiencia; y aun hay muchas que le son devotas de nuevo,
experimentando esta verdad.
7. Procuraba yo hacer
su fiesta con toda la solemnidad que podía, más llena de vanidad que de
espíritu, queriendo se hiciese muy curiosamente y bien, aunque con buen
intento. Mas esto tenía malo, si algún bien el Señor me daba gracia que
hiciese, que era lleno de imperfecciones y con muchas faltas. Para el mal y
curiosidad y vanidad tenía gran maña y diligencia. El Señor me perdone. Querría
yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso Santo, por la gran
experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona
que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más
aprovechada en la virtud; porque aprovecha en gran manera a las almas que a él
se encomiendan. Paréceme ha algunos años que cada año en su día le pido una
cosa, y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza
para más bien mío.
8. Si fuera persona que
tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por
menudo las mercedes que ha hecho este glorioso Santo a mí y a otras personas;
mas por no hacer más de lo que me mandaron, en muchas cosas seré corta más de
lo que quisiera, en otras más larga que era menester; en fin, como quien en
todo lo bueno tiene poca discreción. Sólo pido por amor de Dios que lo pruebe
quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a
este glorioso Patriarca y tenerle devoción. En especial, personas de oración
siempre le habían de ser aficionadas; que no sé cómo se puede pensar en la
Reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con el Niño Jesús, que no den
gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no hallare maestro
que le enseñe oración, tome este glorioso Santo por maestro y no errará en el
camino. Plega al Señor no haya yo errado en atreverme a hablar en él; porque
aunque publico serle devota, en los servicios y en imitarle siempre he faltado.
Pues él hizo como quien es en hacer de manera que pudiese levantarme y andar y
no estar tullida; y yo como quien soy, en usar mal de esta merced.[...]
________________
Más sobre el
Libro de la vida de Santa Teresa: http://www.santateresadejesus.com/escritos/vida/