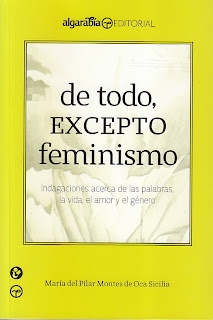María del Pilar Montes de Oca Sicilia, así, con todos
sus nombres y todos sus apellidos, representa en México una actitud frente al
conocimiento que es bastante excepcional. Lo normal es que quien sabe mucho de
algún tema se recluya entre las paredes de su cubículo y se entregue a una
suerte de contemplación que a menudo resulta poco o nada fructífera.
Ella, que desde muy joven se interesó con seriedad en
la lingüística, que hizo estudios de especialización y publicó trabajos
académicos en revistas que de tan adustas carecen de imágenes —de ésas que tienen
palabras pequeñas a cuyos pies brotan palabras todavía más pequeñas, con indicaciones
que conducen a prolijas bibliografías en las que nadie ha andado—, ella, quiero
decir Pilar, María del Pilar Montes de Oca Sicilia, que tanto sabe de la lengua
que hablamos, un día sintió que se asfixiaba en los ámbitos académicos y
decidió crear una revista que primero disfrazó de boletín de servicios
editoriales y en la que dio rienda suelta a su necesidad de explicar los
fenómenos de la lengua, la que está expuesta a los cambios que le dan vida, que
todos presenciamos pero casi nunca advertimos.
Y así, desde las páginas de Algarabía —como acabó llamándose aquella revista— durante los
últimos años se ha dedicado a hacer, en nombre de la lengua, pero no de
cualquier lengua, de la lengua viva, de la que todavía no está por fuerza en
los libros normativos, en las gramáticas y los diccionarios sino en la calle y
la conversación, en el trabajo y la familia, en el centro del país y en las
orillas, toda la batahola y el estrépito y la bulla y la barahúnda que
gozosamente las palabras son capaces de permitir, que se forman con los 23 fonemas
con los que cuenta la lengua, según ella nos recuerda, para armar las infinitas
posibilidades expresivas del español. En las páginas de este libro, al igual
que sucede en las de su revista, Pilar nos lleva de la mano por el mundo con la
maravillosa brújula de su palabrerío.
Escribo “brújula” con toda consciencia pero cuando la
veo en la pantalla de mi computadora me doy cuenta de que la utilizo como metáfora
de manera imprecisa: las palabras, por sí mismas, cuando son nuestra brújula, no
suelen llevarnos muy lejos, o no al menos por buen camino. Si tenemos suerte acaban
conduciéndonos hasta enigmáticos textos barrocos, que a veces resultan esfinges
sin secreto; cuando nos va mal, que es lo que ocurre con más frecuencia, sirven
para adornar como si fueran flores de plástico los altares de los dogmas o
como coronas funerarias los frontispicios discursivos de los partidos políticos,
pero resultan torpes o inútiles para la comunicación.
Como Pilar se orienta en el mundo como mujer, su
brújula es más bien su feminidad. Lo que es mucho decir: la de las mujeres fue quizás
la más importante revolución ocurrida en la sociedad del siglo XX, el siglo en
el que ella nació, se formó y se realizó como profesional de las palabras, y de
mujer surgen y se tiñen y caminan por el mundo no pocas expresiones de su
pensamiento, tal como queda claro en este libro.
Si en De todo,
excepto feminismo se cuida de colocar la palabra feminismo en su título, y
lo hace con el evidente propósito de deslindarse de lo que significa, ese
deslinde público y notorio no le sirve sino para homenajear, de manera negativa
si se quiere, a un movimiento ahora desprestigiado por sus excesos pero en boga
con particular ímpetu por los tiempos en los que ella nació, en los años
sesenta del siglo de la revolución social de las mujeres. Pese a hacer la
crítica del feminismo, Pilar le reconoce el papel que jugó y lo admite como un trascendental
referente histórico. Si no le sirve para expresarse, o expresar el tiempo que
le ha tocado vivir, sabe que de alguna manera ella misma y lo que piensa son un
resultado de él.
De esto, mayormente, trata su libro: de revisar desde
el privilegiado mirador de sus conocimientos lingüísticos el papel que han
jugado las mujeres en la historia, desde las razones por las que ellas impulsan
antes que los hombres las modificaciones de la lengua hasta la arqueología, la
literatura, las costumbres amorosas, la sexualidad, la medicina o la sociología…
Así, sus temas se van hilvanando con fino hilo mujeril:
los casamientos y los partos, el uso de los apellidos de soltera o de casada, los
matrimonios morganáticos y bostonianos, la cacería de brujas en Salem, las palabras
disoluta o mojigata… Pero no se me malentienda: María del Pilar Montes de Oca
Sicilia escribe sobre la mujer y no
necesariamente como mujer, porque tiene
presente la lección de Virginia Woolf que pide una expresión colocada por
encima de las peripecias del sexo de quien escribe.
Sus artículos a mucha honra podrían estar firmados por
un buen filólogo hombre tal y como están firmados por una buena filóloga mujer —o
si no fuera una indeseable quimera, por un filólogo que no fuera ni hombre ni
mujer—. En las páginas de De todo, excepto feminismo aparece en su debido lugar la autora de Orlando pero también las otras lecturas
que le importan a Pilar: Borges, autor del cuento sobre la feminista “Ulrica”, y
Javier Marías, cuya literatura está poblada de singulares mujeres, y hasta Marguerite
Yourcenar, que fue unas de las máximas escritoras del siglo pasado.
Y si es verdad que algunas páginas alcanzan considerable
especialización, como cuando explica los asuntos de género en algunos idiomas o
explica algunas características de una lengua australiana casi en extinción,
cualquiera puede seguirle el paso porque resulta amena, y lo que es más
importante, atenta siempre con el lector. Ahí es quizás donde su excepcionalidad
alcanza las cotas más altas: Pilar resulta cercana, aunque nos hable de usted; su
conocimiento, que es a veces sofisticado, se refiere constantemente a asuntos
de cultura popular —en los que de paso encontramos efectivos ejemplos de los
cambios en la forma de expresarnos—, al grado de hacernos sentir que estamos en
una conversación.
Pilar está al día de lo que ocurre en el ámbito de sus
intereses, aunque comparte la información con ese toque de inmediatez y
familiaridad que nos hace partícipes de sus descubrimientos, como si algo de
ellos estuviera ya en nosotros. ¿De dónde viene la palabra tabú y cómo los
tabúes están presentes en las sociedades actuales? ¿Qué pensar del nushu, una lengua ritual china reservada
a las mujeres que se mantuvo secreta hasta hace unas décadas, ahora que ha
muerto la última que la hablaba? ¿Y el amor cortés, algunos de cuyos usos
siguen de alguna manera entre nosotros, hombres y mujeres, y del que a Pilar,
por mucho que la sintamos del siglo XXI, se reconoce heredera? Las respuestas
están en este libro pensado para ser leído de corrido o volver a él una y otra
vez.
(Este texto sirve de prólogo a De todo excepto feminismo, el libro que reúne los trabajos sobre
filología y género de María del Pilar Montes de Oca Sicilia, directora de la
revista Algarabía, que se presentó la
noche del jueves 31 de enero de 2013 en el ex Convento de Churubusco. Una
versión reducida apareció el día de ayer en Laberinto, suplemento cultural del periódico Milenio).
__________________________
Lee sin salir de este blog:
Fin de año en Donceles, http://bit.ly/Yfs2cy
El Maestro, uno de los siete gatos de Gerardo Deniz [en la foto de la izquierda], http://bit.ly/P581fq
Dos notas sobre El
ciclismo y los clásicos, http://bit.ly/WVnlUp
Un signo tuyo busco en todas las otras, http://bit.ly/YLutPM